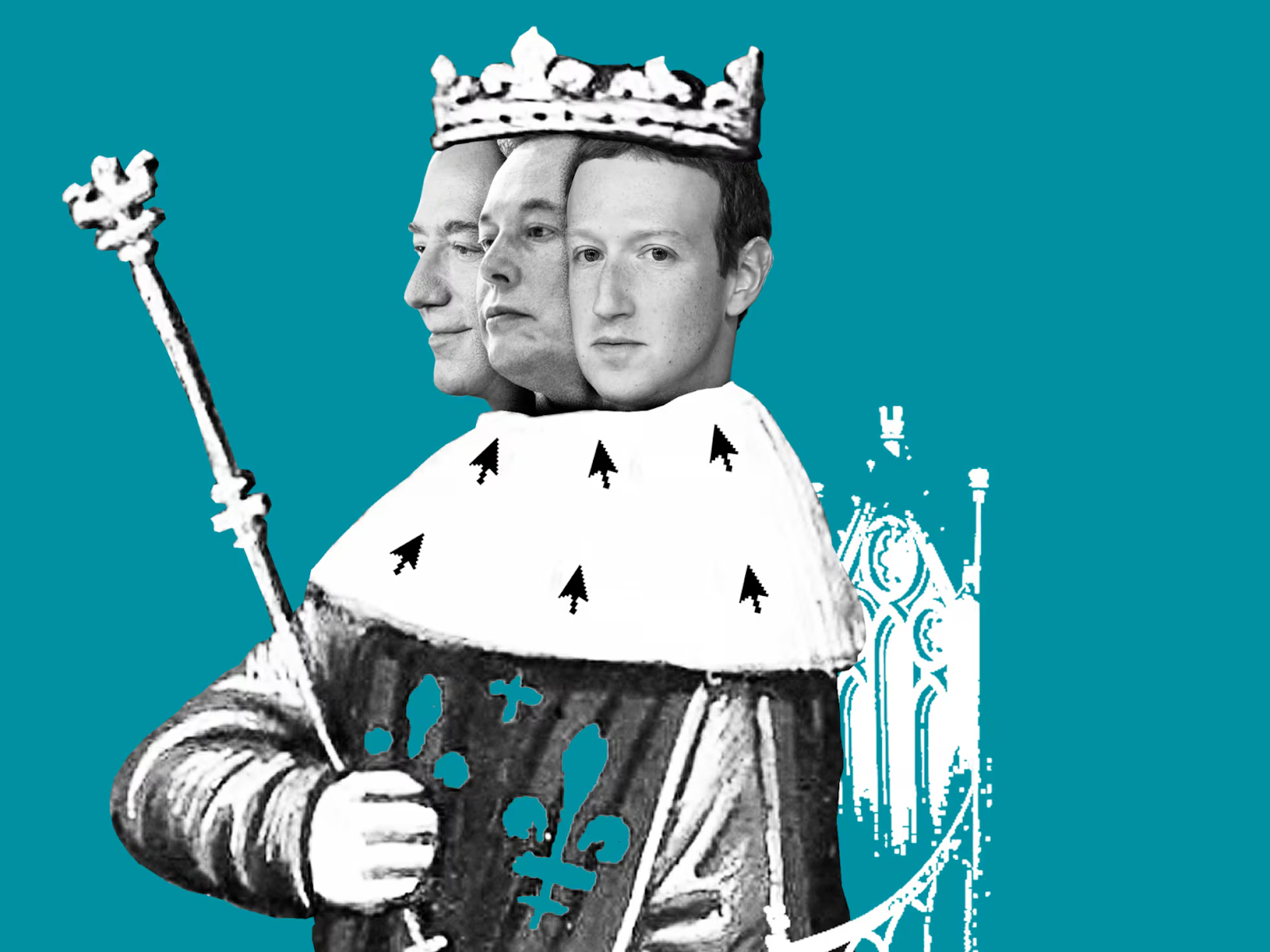Cada tanto recordaba su origen: la imagen de la favela de San Pablo le retornaba insistente. Si bien eso había sido mucho tiempo atrás –con seis años había marchado con su familia a vivir en un barrio otorgado por el gobierno, en casa de ladrillos– la historia de su infancia, y la de la violación, era algo que nunca desaparecía. Tampoco podía olvidar la histórica discriminación que sufrían los negros descendientes de esclavos africanos, tal era su caso.
Había pasado
por más de un tratamiento psicológico, y en muy buena medida había logrado
procesar todo el espanto de esa pesadilla ya tan lejana. No obstante, ante
circunstancias difíciles como la actual, reaparecían los viejos fantasmas.
Se
encontraba en el despacho principal, y sus dos secretarias –una morena, de
Sudán, otra rubia, noruega– esperaban ansiosas alguna respuesta. La reunión con
la más alta jerarquía había sido por la mañana; habían asistido representantes
de todos los lugares donde la institución tenía presencia. Había, por tanto, enviados
de los cinco continentes, de más de cien países.
El encuentro
había sido tenso; lo cual era comprensible: era la primera vez que la
organización se hallaba en una disyuntiva tan apremiante. Las fuerzas chinas
tenían ocupado prácticamente toda Asia, y su poderío misilístico nuclear
apuntaba tanto a los Estados Unidos como a Europa. El margen de maniobra era
muy pequeño, y el tiempo se agotaba. Pekín había sido categórico en la demanda:
la Secretaría General de las Naciones Unidas debía aprobar la invasión de los
dos últimos países –Arabia Saudita e Irán– o comenzaría el bombardeo impiadoso
sobre las cinco principales ciudades de la costa oeste del país americano, que
a su vez había tomado, con apoyo europeo, todo el Africa, incluido el norte
islámico.
Los chinos
eran terminantes. Si habían dado un ultimátum, era de creerles. Y de temerles.
Sus armas ya no eran como las de principios de siglo; ahora, en el 2045,
gracias a una aceleración infernal de su economía y de su desarrollo científico,
habían puesto casi de rodillas a Washington. No más de diez misiles intergalácticos
con ojiva nuclear múltiple cargados con el nuevo material radioactivo traído de
Marte –disparados desde satélites estacionarios– bastaban para terminar en
pocos segundos con el país americano. Y disponían de varios cientos. La Organización
de Naciones Unidas, tan manoseada por años, había vuelto a tener cierto
protagonismo en el panorama internacional; era por eso que se requería su intervención
bendiciendo la acción militar. Dado lo complejo del entretejido de los hechos,
se había pedido también la participación de la Iglesia Católica, que aún
detentaba algunas cuotas de poder. Pero no era fácil tomar una decisión.
Justamente
por eso, porque lo que se decidiera tendría consecuencias planetarias en el
largo plazo, la junta de la mañana había sido larga y tensa. Nadie se atrevía a
plantear abiertamente una posición belicista; pero todos sabían que la
institución apoyaba, no tan en secreto, la toma del continente negro. Por
tanto, de no hacer lugar a la petición china se corría el riesgo –muy alto por
cierto– de ser también considerada aliada de los yanquis y de los europeos. La
respuesta militar por parte de Pekín era, por ello mismo, muy posible. Y las
fuerzas armadas de la institución eran muy modestas, absolutamente lejanas de
poder dar una batalla con posibilidades de éxito, aunque dispusiera de
armamento nuclear.
Ambas
secretarias, en provocativas minifaldas, volvieron a entrar al despacho. El
nerviosismo reinaba en el ambiente. María, la pródigamente dotada nórdica de
lechosa piel, intentó ser simpática con algún chiste, a modo de distender un
tanto la situación. Aunque era su preferida, y en otros momentos había recibido
muestras del más enternecedor cariño, ahora obtuvo por toda respuesta un pellizco
en la nalga, por debajo de la falda roja. Por cierto el pellizco no pretendía
ser tierno; había sido, en todo caso, una descarada agresión física. María no
respondió.
En general
no se comportaba así; su actitud dominante era la serenidad. Con sus cuarenta y
ocho años bien llevados y una muy buena condición física –hacía dos horas
diarias de gimnasia–, aunque era persona pública, internacionalmente pública, lo
cual abría la posibilidad de tener más de un detractor, no contaba con enemigos
a nivel personal. Afable, siempre con una sonrisa sincera, espontánea, su
carisma era proverbialmente conocido. Nadie podía decir que alguna vez se
hubiera sentido mal en su presencia. Pese a su condición de persona negra, o
justamente o por eso, era un paladín de la lucha antiracial.
Una vez más,
como sucedía en momentos difíciles, se refugiaba en la lectura de Bartolomeo Sacchi –en latín–; su compleja obra "Historia
de la vida de los papas"
la conocía a la perfección, luego de innumerables recorridos. A partir de ella
se había inspirado para pintar La muerte de Juana, patética y bien
lograda obra donde se plasmaba el linchamiento y consecuente muerte a que habían
sido sometidos en Roma, hacia fines del siglo IX, la papisa Juana y su recién
nacido hijo. Ese hecho le parecía impresionante, tanto como su infantil violación;
eran de las pocas cosas, quizá las únicas, que retornaban cíclicamente en su
discurso. Su pintura –hecha más a título de pasatiempo que con pretensiones
estéticas serias– reflejaba un abanico de temas, y ni lo religioso ni lo
truculento ocupaban un lugar de privilegio. Le interesaban por igual el amor,
la niñez, el sexo o la ecología.
Desde hacía ya un par de décadas en la
Santa Sede se venía dando una serie de cambios para estar acorde a los tiempos;
el aumento incontenible de las sectas evangélicas en Latinoamérica y de los
grupos fundamentalistas musulmanes en Asia, Africa, América del Norte y
Oceanía, así como un agnosticismo creciente en Europa y la fascinación por la
robótica, habían llevado a la religión católica a una casi virtual
desaparición. De ahí que la alta jerarquía vaticana introdujera osadas transformaciones
en su estructura institucional, a fin de mantener con vida una tradición más
que doblemente milenaria. No sin resistencias internas, en años recién pasados
se había eliminado el celibato, se había aceptado la presencia femenina en el
curato –las sacerdotisas, sin embargo, no podían quedar embarazadas–, había
terminado por aceptarse la planificación familiar y el aborto como prácticas
normales, y se había delineado una estrategia mediática que empalidecía el
mercadeo de películas realizado por los hindúes, apelando a las más sutiles –y
espantosas– técnicas de penetración psicológica. En esa lógica se había aliado
a la Coca-Cola International Company, siendo el joint venture de
provecho para ambas instancias: los fabricantes de refrescos eran bendecidos
por dios, y tenían asegurada publicidad gratuita en miles de iglesias en toda
la faz del planeta. Y el Vaticano, a través de un simpático y sonriente Jesús
–en tres versiones: rubio, moreno y oriental– aparecía en millones y millones
de envases. Dios toma Coca-Cola decían las etiquetas.
Ante el pellizco, las dos secretarias
optaron por retirarse sin abrir la boca. Sabían que cuando se ponía así era
mejor no dirigirle la palabra; si bien su actitud era dulce, a veces podía
adoptar un aire terriblemente agresivo. Tal era el caso ahora; y en esas
circunstancias era mejor alejarse.
Pasó hacia la sala contigua al
despacho principal; allí tenía instalado su taller de pintura. Trabajar ahí,
pintar un poco, cuando la tensión subía tanto como ahora, le hacía sentir bien.
Pensó en una nueva versión del suplicio de Juana la papisa; desde mucho tiempo
le interesaba hacer algo remedando la pintura primitivista que había visto en
Guatemala, en Centroamérica. El cuadro que había producido ahora, dos años
atrás, cuando comenzaba su mandato, tenía un aire renacentista con algún
destello surrealista. Combinación rara, por cierto; pero que no le incomodaba
estilísticamente, y cuya utilización no dejaba de tener cierta aura atractiva.
Pintar una violación le parecía
demasiado funesto; suficiente con haberla padecido. La lapidación de este
mítico personaje de la Iglesia Católica le fascinaba. Le parecía arquetípico,
símbolo absoluto de la hipocresía del mundo: una institución que por milenios prohibió
entre sus filas la presencia de mujeres y cuyos miembros masculinos hacían
votos de castidad, mientras que se cansaban de tener hijos ilegítimos o
relaciones homosexuales. Una institución patriarcal y verticalista como ninguna
otra, donde una mujer pudo llegar a ser su primer dignatario a costa de la
transgresión, pero el día que dio a luz fue ajusticiada por una plebe
manipulada, asustadiza y profundamente conservadora, producto todo ello de una
jerarquía misógina y enfermiza. La figura de esta Juana le parecía un símbolo,
si bien no tan evidentemente válido en años anteriores, más que actual hacia
mediados del siglo XXI. Juana y la transgresión: nuestro camino había
pensado que cabría mejor como título del cuadro. Optó, finalmente, por el otro más
convencional.
Hoy día ya no era prohibida la
presencia de la mujer en la estructura del poder eclesial. Había dejado de ser
diabólica; aunque ello era producto de un reacomodo forzado. Hondamente sabía
que la odiaban.
La odiaban profundamente por ser mujer,
por ser negra, y por su origen de pobre y marginal. A veces, pese a lo
traumático de sus primeros tiempos de vida, la enorgullecía venir de una
favela. Sin tener muy arraigada una preocupación por lo social, en términos
viscerales no se sentía a gusto con los funcionarios que ella llamaba aristocráticos.
Es decir, aquellos que no venían de historias de exclusión tan notorias, que
estaban acostumbrados desde siempre a pertenecer al círculo de los afortunados,
de los integrados al sistema mundial. El solo hecho que se hablara de inviables
le parecía una falta de respeto en términos humanos. Un favelado no es
viable, rezaba el catecismo económico de la economía de libre mercado; lo
cual le parecía horrendo, inadmisible. Ella representaba a los eternamente
hechos a un lado, a los inexistentes, a los que no cuentan. Se
sentía igual que Juana I: de campesina a papisa, titánico esfuerzo personal
mediante. Igual que ella, era una marginal. Sólo con un denodado arrojo había
podido llegar a estudiar, venciendo la marginación crónica que la postergaba;
su impresionante talento había hecho el resto.
Era, sin proponérselo de manera
consciente, un símbolo de la irreverencia. Iconoclasta visceral, su vida misma
era una invitación a la heterodoxia, a la herejía. Repitiendo la mítica
historia de Juana la inglesa, también ella había tenido sus benefactoras,
gracias a las cuales había accedido al papado. No debía favores, en sentido
estricto, porque con ambas había sido amante en su momento, pero nada las unía
ahora. Con una de ellas, aunque ya de forma muy tenue, aún se encontraba ocasionalmente;
sin embargo eso no traía deudas: eran algunos encuentros inocentes, sólo eso.
Ahora su pasión estaba depositada en María, la sensual secretaria políglota con
la que mantenía una relación fogosa –oculta, por supuesto.
Ya entraba la noche y Juana II –tal
era el nombre que había adoptado para papisa, no sin discusiones, dado que
muchos miembros del consejo cardenalicio no reconocían la existencia de la
primera, un milenio atrás– aún no daba una respuesta. María desesperaba; cuando
Su Santidad se ponía así de caprichosa, de agresiva, era intratable. De amante
ella lo sabía, y lo padecía más de una vez. Las llamadas se sucedían
frenéticas, y era ella quien tenía que responder. A su vez, luego, el vocero
papal se encargaba de presentar las cosas. Aunque no había mucho para informar
en realidad.
De pronto Juana tuvo una repentina
idea –una revelación se hubiera dicho en otros tiempos. Si era ella la
elegida por el rey de reyes, el primer motor, el sumo dador de vida y
dispensador de favores; si ella ocupaba la silla de San Pedro por designio
divino, ¿por qué no aprovechar todo ese poder para intentar algún cambio de verdad?
A veces, muy en secreto –con María,
por lo común luego de hacer el amor, le venían ganas de sincerarse y abrir una
crítica feroz contra toda la institución– pensaba que era inadmisible que
ellos, la Santa Madre Iglesia, siguieran pensando con criterios de más de dos
mil años atrás; que al lado de los fenomenales problemas del mundo todavía fueran
tan ciegos. Le parecía abominable que la disposición del papa anterior
prohibiera a las sacerdotisas tener hijos. Si no se hubiera hecho la operación
de ligadura de trompas cuando andaba por los treinta años, algún tiempo atrás
se hubiera atrevido a buscar un embarazo. Aunque entendía que era un riesgo a
cierta edad, lo hubiera hecho más con espíritu contestatario, de pura
irreverencia. Soñaba, incluso, con adoptar algún niño de su favela de origen.
De papisa ¿quién se lo impediría? De todos modos también se daba cuenta que no
disponía de todo el poder que hubiera deseado. Se había aceptado la entrada de
la mujer en la carrera vaticana más que nada porque los tiempos así lo exigían,
pero muy en el fondo sabía que el patriarcado no había terminado.
Pensó entonces en hacer una jugada
política bastante atrevida. Llamó de urgencia a algunos de sus pocos asesores
en quienes confiaban. El más cercano era también un brasileño. Se le ocurría
que esta era una buena circunstancia para intentar realizar un viejo sueño. Se
podía negociar a dos puntas: reconocer la invasión china sobre los dos países
del golfo pérsico y mirar para otro lado a cambio del apoyo de Pekín para el
traslado del Vaticano a San Pablo, Brasil. Si los jerarcas chinos recibían un
reconocimiento de la Santa Sede, lo cual era una virtual bendición y tácita
aceptación de su política de expansión, se establecía un equilibrio: ellos en
el Asia y Oceanía, los rubios en Africa y Latinoamérica…. y Dios con todos.
Este reconocimiento diplomático bajaba las tensiones y daba oxígeno; nadie
tenía que buscar entonces demostraciones de fuerza –que, en este caso, podían
implicar la muerte de cientos de millones de personas y pérdidas económicas
inconmensurables. Occidente perdía terreno, pero evitaba una carnicería, y una
muy probable derrota. El Vaticano hacía un juego múltiple, y con nadie quedaba
mal; por lo cual, muy justificadamente entonces, podía pedir su recompensa.
Juana II se sentía pletórica. En
realidad no lo había pensado mucho, había sido una respuesta inmediata, casi
una inspiración divina; en realidad lo que más le preocupaba era la reacción de
la Coca-Cola International Company. Eran ellos, desde hacía algún tiempo, los
más feroces defensores de la contención de China. Y no sin motivos: los
refrescos producidos en el país oriental le habían quitado ya más de un tercio
de mercado a nivel global. Sin embargo la morena papisa era de la opinión que si
no puedes contra ellos, pues entonces úneteles. Años de ignominia, transgresión
e hipocresía la habían curtido. Todo vale, era su lema. Con eso no hacía
sino poner en palabras lo que era su cruda experiencia de vida.
Los funcionarios con que se reunió
eran, si bien no precisamente progresistas, al menos los menos misóginos. No la
respetaban tanto a ella –era mujer, y ni qué decir si se hubiera sabido de sus
tendencias homosexuales– sino a su investidura. Después de exponer
detalladamente sus puntos de vista –lo hizo en italiano; hablaba perfectamente
siete idiomas– todos quedaron callados por un buen rato. Nadie se atrevía a
tomar la palabra, hasta que un viejo cardenal de origen español lo hizo.
El plan estaba bien urdido, sin
embargo la fuerza de la tradición tenía un peso inimaginable. ¿Cómo trasladar
el Vaticano fuera de Roma? ¡Imposible! El polaco Juan Pablo II, a fines del
pasado siglo, había inaugurado la tendencia de los pontífices a viajar fuera de
la ciudad sagrada; pero trasladar la ciudad sagrada era otra cosa. Herejía,
apostasía. Para algunos de los presentes era blasfemo, insoportablemente
sacrílego el sólo hecho de pensarlo. Juana vio que, una vez más, estaba sola.
Sola y desamparada, como en la favela.
Incluso su consejero coterráneo no
atinó a defender la propuesta. El era bastante conservador; y además, era rubio,
de origen austríaco.
Una vez más también pensó Juana II que
mejor ser varón. Con eso nada se arreglaba, pero la ratificaba en su
desprecio por el patriarcado.
Pekín esperó dos días más, y en vista
que no recibía señales claras ni del Vaticano ni de las Naciones Unidas, atacó.
Nunca se supo con exactitud la cantidad de muertos, pero según cálculos
bastante precisos se estimó en alrededor de noventa y tres millones de
desintegrados por la fisión termonuclear asistida de los tres misiles caídos.
La papisa Juana II intentó dimitir,
pero no se lo permitieron. Tuvo que soportar a pie firme el desarrollo de la
nueva guerra. Finalmente la Santa Sede debió instalarse en otra ciudad, no
tanto por la intención de la pontífice, sino debido a la destrucción sufrida en
Roma. En la nueva morada –la austral Ushuaia, en Tierra del Fuego, una de las
pocas regiones del planeta no contaminada con energía atómica– vivió menos de
un año. Nunca quedó claro el motivo de su muerte; algunos dicen que fue
apuñalada por su secretaria noruega (fue la versión llamémosle… oficial).
Otros, bien informados, dicen que se repitieron los hechos del último papa
italiano de la historia, Albino Luciani. De todos modos ninguna autopsia reveló
envenenamiento. Algo curioso fue el anónimo descubierto al pie de su lecho de
muerte –nunca revelado–, grotescamente burdo, escrito sobre papel negro, con
semen: in sempiterna saecula saeculorum. Amen.